
Cuando la ciencia conoce a la naturaleza: las raíces de la optimización de la estimulación ovárica y el soporte en la fase lútea
Dr. Iñaki Gonzalez Foruria
En el Simposio de IBSA, moderado por el Dr. Dominique De Ziegler, acerca de la estimulación ovárica y el soporte de la fase lútea, uno de los oradores invitados, el Dr. González, realizo una extensa revisión acerca de la optimización de la estimulación ovárica y el soporte de la fase lútea.
Estimulación Ovárica
El Dr. González enfatizó en la importancia de las dos mitades de la fase folicular del ciclo ovárico que está dividido en dos etapas, durante la primera mitad de la fase folicular el principal fenómeno que ocurre es la selección del folículo antral, en donde el crecimiento de la célula depende del estímulo de la hormona Foliculoestimulante (FSH), mientras que en la segunda mitad empieza el proceso de maduración de los folículos preovulatorios, en donde la hormona Luteinizante (LH) actúa principalmente para sustentar el crecimiento del folículo y FSH tiene una acción secundaria.
El adecuado desarrollo del folículo depende de varios factores, entre ellos uno muy importante es la presencia de LH, que influye sobre todo en los niveles de progesterona y por ende en los niveles y éxito de la fertilización. En pacientes en donde se ha suprimido la estimulación ovárica con agonistas o antagonistas, se puede encontrar niveles basales de LH. El Profesor Balasch realizó un estudio para dilucidar si los valores de LH podían ser predictivos en el índice de concepción, durante su investigación tomaron 140 ciclos de fertilización in vitro (IVF) y evaluaron si los valores de LH eran o no predictores en la concepción del embarazo y en los abortos; no se encontró ninguna relación entre los valores de LH durante la fase de estimulación y la tasa de concepción.
"
El Dr. González enfatizó en la importancia de las dos mitades de la fase folicular del ciclo ovárico que está dividido en dos etapas".
Si bien LH no es un predictor de la tasa de concepción, si es absolutamente necesaria para el desarrollo del folículo, sin embargo, los niveles de LH en sangre durante la estimulación ovárica no son predictivos del resultado. Algunos estudios clínicos han sugerido que la adición de LH recombinado aumenta la tasa de implantación, esto es más notorio en mujeres sobre los 36 años o aquellas que son malas respondedoras. La LH recombinada, incrementa los niveles de estradiol y estimula el crecimiento folicular.
La actividad de la LH puede venir de diferentes fuentes, una de ellas es la LH recombinada y la otra es la hCG urinaria, la principal diferencia entre las dos es la vida media, que es de hasta 35 horas en la hCG urinaria frente a las 14 horas de vida media de la LH recombinada, por lo tanto, hCG tiene un mayor tiempo de exposición al receptor.
Konig y colaboradores, realizaron un metaanálisis que incluía 70 estudios con mas de 1200 mujeres que recibieron FSH sola con FSH con LH recombinada, en los resultados no se encontró un valor añadido en la tasa de concepción del grupo de mujeres que recibieron la combinación. En otro estudio clínico realizado en un grupo de mujeres con baja respuesta ovárica se dio a un grupo FSH recombinada y al otro grupo FSH recombinada junto a LH recombinada, se observó que la tasa de nacidos vivos era igual entre los dos grupos, comprobando nuevamente que la combinación no tiene un valor añadido.

En la revisión sistemática de Cochrane realizado por Van Wely, en donde se incluyo más de 10 estudios con más de 3000 mujeres que recibieron de manera aleatoria FSH recombinada o hMG, en los resultados se puede observar que la tasa de los embarazos tiene una ligera inclinación positiva hacia hMG en comparación al grupo que recibió FSH recombinada. También se puede observar una ligera inclinación positiva de la tasa de nacidos vivos hacia hMG. La mayoría de las mujeres del estudio tenían niveles normales de gonadotropinas y eran respondedoras normales a gonadotropinas.
El aumento de la actividad de hMG incrementa la tasa de embarazos, tiene un efecto en la calidad del embrión y la tasa de implantación es significativamente mayor en mujeres que reciben hMG en comparación a mujeres que reciben FSH recombinante. La calidad del embrión está ligado a la selección del folículo dominante durante los días sexto y octavo de la fase folicular y a los altos niveles de hCG en sangre. Por último, hay evidencia clínica que demuestra que los niveles altos de hMG puede influir en la euploidia del embrión.
Más allá de los factores que pueden influir positivamente en el embrión, también esta las características del endometrio. Las células tecales producen andrógenos por el estímulo de los receptores de LH, el colesterol es convertido en progesterona y ésta a su vez en andrógenos, los andrógenos se convertirán en estrógenos en las células tecales por un proceso de aromatización.
Las células de las granulosas también pueden convertir colesterol en progesterona, sin embargo, no pueden convertir progesterona en andrógenos ni en estrógenos; es por esta razón que cuando estimulamos con FSH recombinante se incrementan los niveles sanguíneos de progesterona generando una asincronía entre el embrión y el endometrio. Algunos estudios clínicos han demostrado que la estimulación con FSH recombinante produce mayores niveles de progesterona al final de la fase folicular, existe evidencia clínica de alta calidad que demuestra que los altos niveles de progesterona llevan a bajas tasas de implantación en estos pacientes; es posible que haya un efecto en el embrión y un efecto deletéreo en el endometrio cuando se estimula con FSH recombinante.
Existen dos tipos de hCG, la hCG placentaria y la hCG secretada por la pituitaria, existe evidencia clínica que la hCG placentaria brinde más ventajas en comparación a la hCG clásica. Existen dos estudios clínicos que comparan la estimulación ovárica con hCG placentaria y con hCG clásica; uno de ellos es el estudio realizado por el grupo Alviggi, un estudio multicéntrico de casos y controles que incluye 150 pacientes que recibieron de manera aleatoria Meriofert que es hCG placentaria y Menopur que es hCG clásica, junto a un protocolo agonista largo de supresión pituitaria. El segundo estudio es el estudio europeo de Lockwood que tuvo 270 pacientes que recibieron aleatoriamente Menopur o Mensinorm.
En el estudio de Alviggi, se pudo observar que el número de ovocitos recuperados es similar entre los dos grupos, sin embargo hubo mayor cantidad de óvulos maduros en el grupo que recibió Meriofert en comparación con los pacientes que recibieron Menopur, de igual manera, el tiempo de duración de la estimulación ovárica en los pacientes que recibieron Meriofert fue menor, finalmente la cantidad total de hMG fue menor en las pacientes que recibieron Meriofert, sugiriendo que para tener la misma cantidad de óvulos, se necesita menos días y menos cantidad de gonadotropinas.

En el estudio de Lockwood se observó que el número de óvulos obtenidos fue de dos óvulos más en el grupo que recibió Meriofert en comparación con el grupo que recibió Menopur, además el tiempo de duración fue más corto en los pacientes que recibieron Meriofert, al igual que la cantidad total de gonadotropinas. Ninguna de estas diferencias tuvo significancia estadística.
Tomando en cuenta los resultados de los dos estudios clínicos, se puede concluir que Meriofert es una mejor opción en comparación con Menopur, ya que se puede tener los mismos resultados e incluso una mayor cantidad de óvulos con dosis menores de gonadotropinas y con un menor periodo de estimulación. Los parámetros como tasa de implantación y embarazo clínico, observado en los dos estudios, son iguales.
Soporte en la Fase Lútea
En la actualidad se congela mayor número de embriones, algunas razones que explican el fenómeno es que es un procedimiento que funciona porque la etapa de revitalización embrionaria tiene una alta tasa de éxito y permite tener un embrión para transferir con éxito. Tanto en Estados Unidos de América como en Europa existe un incremento importante en la proporción de embriones congelados transferidos en comparación a los embriones frescos; existen muchas ventajas de la transferencia de embriones congelados frente a los embriones frescos.
Existen tres opciones para que la paciente reciba estos embriones congelados:
01
Tratamiento de terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progesterona.
02
Tratamiento tomando ventaja del ciclo natural y de la regulación del paciente y del cuerpo lúteo de la paciente.
03
Realizar una estimulación ovárica y una transferencia del embrión congelado después de la ovulación.
En la mayoría de los centros médicos, se escoge la primera opción, principalmente porque es una opción segura para el paciente, los eventos adversos son raros y porque permite optimizar la atención del paciente en el centro médico. Uno de los problemas que puede presentar esta opción es un que exista algún problema en la fase lútea, acorde a Seegar Jones, se considera que existe fallo en la fase lútea cuando dura menos de 11 días, existe más de 2 días de retraso en el desarrollo esperado del endometrio o cuando los niveles de progesterona son menores a 10 ng/ml en la mitad de la fase lútea del ciclo.
Por lo tanto, cuando se escoge utilizar esta opción se puede medir los niveles séricos de progesterona en la fase lútea del ciclo de la terapia de reemplazo hormonal. Varios estudios clínicos han aplicado esta hipótesis como el estudio de Barry y colaboradores que analizo los niveles séricos de progesterona en el momento de la transferencia de embriones congelados en una cohorte de 240 receptores de embriones frescos, la transferencia se realizó en el día 3 y se cubrió la fase lútea usando progesterona intramuscular, se observo que la tasa de nacidos vivos en el grupo de pacientes con los niveles más bajos de progesterona en el momento de la transferencia tiene un descenso importante.

Otro estudio clínico en la misma línea fue realizado por el grupo de Elena Labarta, en donde se analizo 200 receptores de embriones donde se realizó una transferencia de blastocisto y se cubrió la fase lútea con progesterona vaginal. Se realizó una medición de progesterona el mismo día de la transferencia del blastocito y para el análisis estadístico dividieron a las pacientes en cuartiles; en el cuartil inferior los niveles de progesterona eran de 9.2 ng/ml y se observó que tenían 50% menos de oportunidad de quedar embarazadas en comparación a los otros tres cuartiles.
En el estudio de Alsbjerg se obtuvieron resultados similares, en este estudio se analizaron 244 embriones autólogos congelados transferidos, se realizo una transferencia de blastocito usando progesterona vaginal, la progesterona fue medida e mismo día de la prueba de vita, se dividió a los pacientes según la cantidad de progesterona de la prueba de medición, el valor de corte de la progesterona fue de 10ng/ml. Se observo que existía un 30% de diferencia entre los dos grupos en la oportunidad de tener un embarazo exitoso, inclinándose al grupo que tenia más de 10ng/ml de progesterona.
En el estudio de Gaggiotti – Marre realizó un estudio similar con más de 200 pacientes que se realizaron un análisis genético preimplantacional para aneuploidías (PGTA) y después se realizaron una transferencia de embrión congelado; la fase lútea fue cubierta con progesterona vaginal y se hizo una medición de progesterona un día antes de la transferencia. Para el análisis de los datos, se dividió a los pacientes en 4 cuartiles, si bien los niveles de embarazo fueron similares en todos los grupos, se observo una diferencia significativa en la tasa de abortos, este dato es importante porque los embriones usados en el estudio fueron analizados y tenían un porcentaje de 26% de aborto en el grupo con la progesterona más baja en comparación con valores más altos. Además, se observó una diferencia de 50% en los resultados de nacidos vivos entre los dos grupos, inclinándose positivamente hacia el grupo que presento los niveles de progesterona más altos.
Estos resultados se repiten en el estudio de Labarta en donde la muestra fue de 1100 FET, se observa que el grupo que tiene un nivel de progesterona menor a 8.8 ng/ml que corresponde al 30% de la población del estudio, tuvo 50% menos oportunidades de tener un nacido vivo.
Otro estudio de Gaggiotti- Marre utilizo la misma metodología, pero con el ciclo natural para la transferencia de embriones congelados, utilizando detección de LH y sin ningún otro tratamiento, se observó que el 37% de los pacientes presentaron menos de 10 ng/ml de progesterona en el momento de la transferencia y también que el porcentaje de nacidos vivos tenía una diferencia de 50% a favor de aquellos pacientes que tenían progesterona mayor a 10ng/ml.
El factor común en todos estos estudios es que los niveles de progesterona son importantes y son un factor independiente en el éxito de la transferencia de embriones congelados usando terapia de reemplazo hormonal.
Alvarez y colaboradores realizaron un estudio prospectivo con casi 600 embriones congelados transferidos en pacientes que habían realizado previamente una prueba de PGTA antes de la transferencia, la fase lútea se cubrió con 200 mg de progesterona vaginal y se realizó una medición de progesterona el día anterior a la transferencia. En el 60% de los pacientes donde los niveles de progesterona eran altos se continuó con la transferencia del embrión, pero en el 41.8% de las pacientes con niveles inferiores a 10.6 ng/ml, se propuso una estrategia para rescatar el ciclo con la adición de una inyección subcutánea de progesterona de 25 mg, se realizó una segunda medición de progesterona antes de la implantación y prácticamente todas las pacientes tenían niveles sobre los 10.6 ng/ml. Los resultados comparativos entre los dos grupos en las tasas de embarazo fueron comparables, de igual manera con la progresión del embarazo y en la tasa de nacidos vivos y de abortos. Con estos resultados se demostró que se puede revertir la situación en el grupo de mujeres con bajos niveles de progesterona y la adición de una dosis extra de progesterona de 25 mg por vía subcutánea.
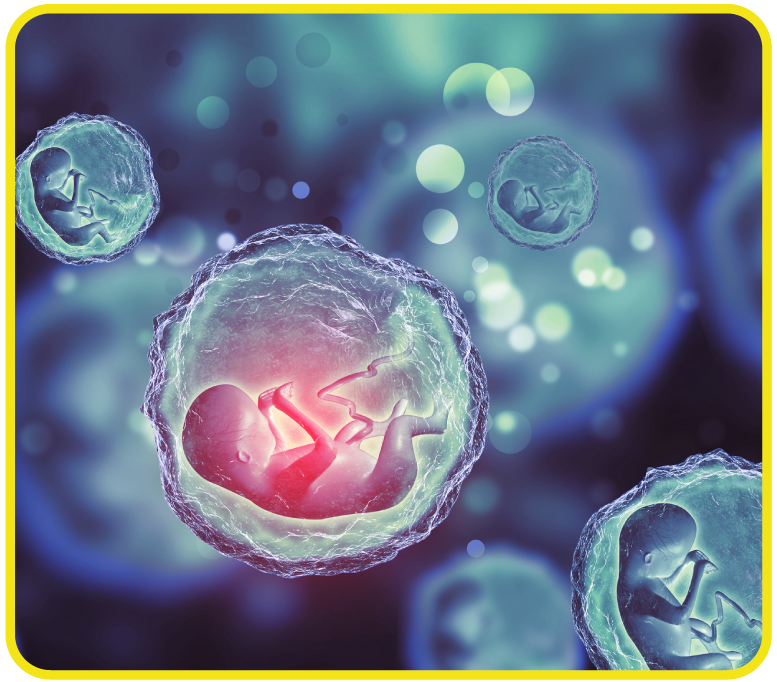
Existe otro estudio retrospectivo de Labarta donde se analizó mas de 200 ciclos en un estudio observacional y con un punto de corte de progesterona de 9.2 mg/ml. Todas las pacientes que presentaron un nivel inferior al punto de corte recibieron una dosis de rescate de progesterona subcutánea diaria y progesterona vaginal continua. En los resultados se observó que la tasa de nacidos vivos es totalmente comparable entre los dos grupos.
Estos estudios clínicos nos demuestran que si es posible individualizar el soporte en la fase lútea y que es posible revertir la situación cuando la progesterona está en niveles bajos.
En conclusión, la actividad de la LH es necesaria durante el desarrollo final del folículo, sin embargo, la suplementación con LH durante la estimulación ovárica es aún debatible. La hCG presenta niveles más altos de glicosilación y de residuos de ácido siálico lo que permite aumentar la vida media y mejorar la biopotencialidad y convirtiéndose en la mejor opción en la estimulación ovárica. Los niveles séricos de progesterona en la fase lútea o en los preparados artificiales de los ciclos FET son predictores de los resultados del proceso, alrededor de 30% de pacientes presentan niveles bajos de progesterona en el momento de la transferencia, estos pacientes tienen 15% menos oportunidad de alcanzar un nacido vivo; la individualización en el soporte de la fase lútea puede revertir la situación y mejorar la tasa de nacidos vivos.
Bibliografía
- Yen Jaffe et al, 1979, Capítulo 15, Ginecología de Williams
- Balasch et al, Hum Reprod 1998
- European Middle East Orgalutran Study Group, Hum Reprod, 2001
- Mochtar et al, Cochrane 2007
- Konig, Hum Reprod, 2013
- Humaidan, Hum Reprod, 2017
- Wely, Cochrane, 2012
- Ziebe, Human Reprod, 2007
- Venetis,Hum Reprod, 2013
- Alviggi, Gynecol Endocrin, 2013
- Lockwood, RBM online, 2017
- De Geyter, Hum Reprod, 2020
- Ghobara, Cochrane, 2017
- ART Preliminary, National Summary Clinical Data, 2020
- Wallach Seegar Jones, Fert & Ester, 1976
- Brady, J Assist Reprod Genet, 2014
- Labarta, Hum Reprod, 2017
- Alsberg, RBM online, 2008
- Gaggiotti-Marre, Gynecol Endocrinol, 2018
- Labarta, Hum Reprod, 2020
- Gaggiotti-Marre,Hum Reprod, 2020
- Labarta, Assist Reprod, 2021





















